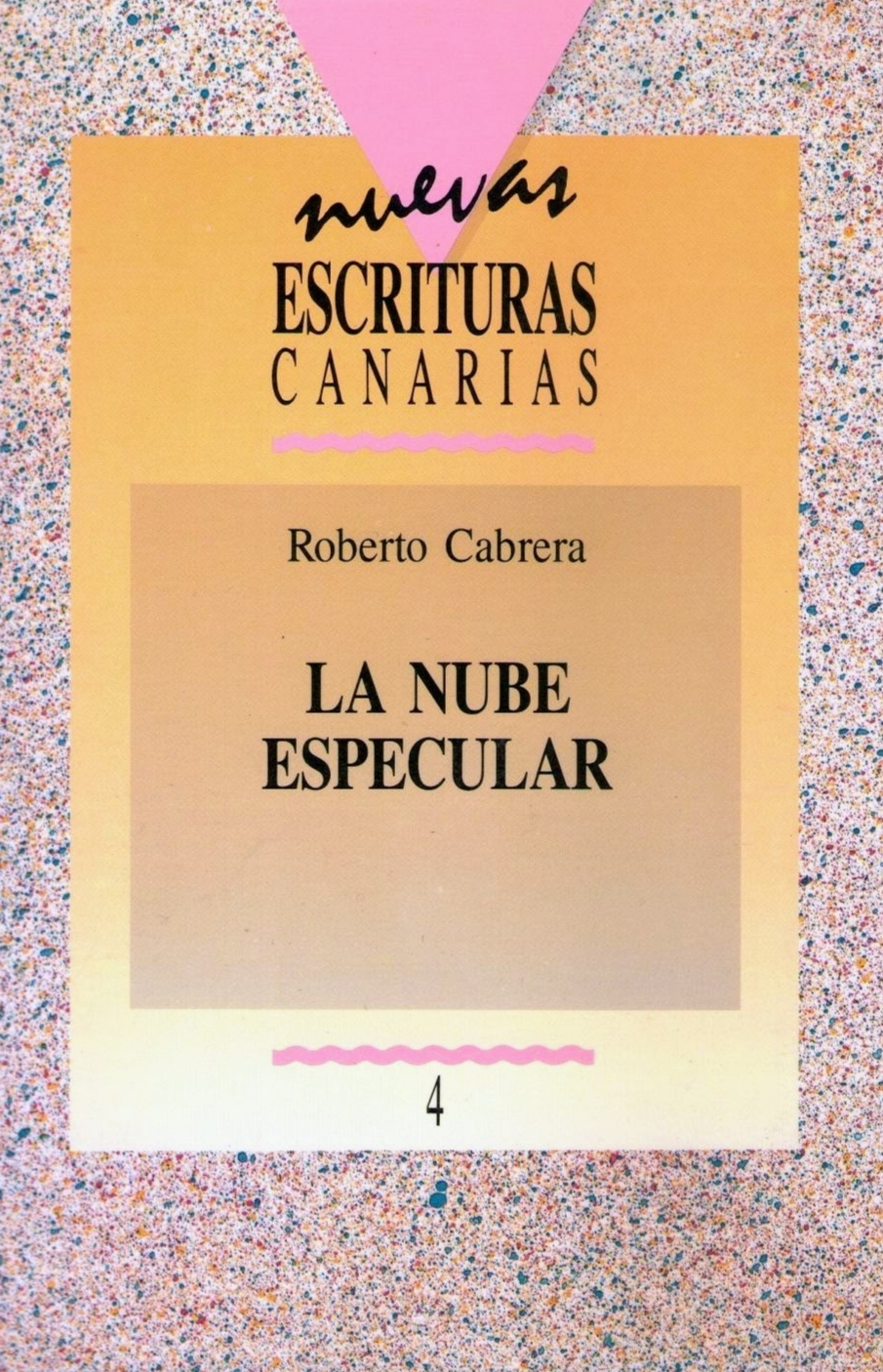MONÓLOGO DEL ESCUDRIÑADOR
Cuando leo u oigo lo de la novela urbana echo mano a mí bolígrafo-revólver y se disparan mis dudas o mi ignorancia al respecto. Me pregunto qué debo comprender por tal concepto como especialmente nuevo dentro de la narrativa hecha en Canarias. Sin más explicaciones creo entender que la subdivisión puede basarse en lo más convencional: en que lo narrado se desarrolla teniendo un referente escénico de «telón de fondo» en la ciudad-capital, que es donde -si no nacen- se hacen habitualmente los escritores y donde imponen a la ficción unos límites experienciales. Cuando leo en la contracubierta del relato de R. Cabrera lo de «la siempre difícil novela urbana» anoto mentalmente que esta tendencia resulta bastante visible en la última narrativa peninsular en castellano. Caigo también en la evidencia de que en la islas podemos haber estado en la dificultad casi todo este siglo, desde Las inquietudes del hall y Smoking Room de Alonso Quesada. Urbanas son incluso las mejores novelas tinerfeñas de estas últimas décadas. Los puercos de Circe, El don de Vorace, Cerveza de grano rojo o Tubalcaín setenta veces siete, frente a Mararía, Fetasa, Parahelios o Guad, que deberían tenerse por rurales desde aquella preceptiva simplista, o apaisadas a un territorio idealmente mixto. Pero -sigo debatiéndome- El rojo de la máscara de I. Gaspar ¿será rural o urbana? El Crimen de A. Espinosa, ¿será urbana o rural? ¿Es el surrealismo unilateralmente urbano? Y La lapa y otros cuentos ¿será novela marinera? Gran quebradero de cabeza nos daría el decidirlo tajantemente por lo cual preferimos que las etiquetas envejezcan antes que el vino. La primera impresión que saco -pasadas algunas páginas iniciales de La nube especular- es la de una mirada local tinerfeña sobre la que el autor se vuelve «cronista de los tiempos oscuros». El marco rememora aquella otra mirada intuitiva de su siglo que Félix Francisco Casanova dejó colgada en el ambiente. Cabrera, hijo también de la cosecha fin de siglo, hará en el relato una ácida comprobación de que apenas ha cambiado la soledad del escritor, comparado con ese sector alineado de la juventud subdivisible en «peludos de las guitarras mochas», progres, intelectuales, tertulianos, escritorzuelos, personajillos y mendigos de guachinche que tienen en la narración como contrapunto teórico a un profesor de Sociología sistemática. Urbanista de rokola y futbolín, de rones y cervezas, son el pequeño mundo diario de una acción que se decide autoralmente como sincopada: un solo de batería sostenido en la jam-session que resulta ser la unidad textual. Entre ellos, sobre ellos -tal es la visión- está un monologante que conoce color local, domador de decibelios, con prestigio en los billares, que es provocado a descubrir la realidad cíclica. Acepta el evite y decide escudriñar actitudes y palabras; prescinde del diálogo y se hace pragmático y anecdótico, inadaptado al medio social (que su prosa edifica más que revive) sigue su particular modo de hacer Bildungsroman al modo criollo: «Pero lo que más molesta es el derroche de imaginación. Qué había sido de toda aquella mágica prepotencia. Desagradable pensar en Arocha. En el pensionado con los cuatro muebles. La antigua palabra del padre. Una profecía se nos tornaba en noche. No sé, no sé. Todo era oscuro. Acabaríamos viejos, en un asilo, eso, esperando que nos sacaran a dar unas vueltecitas por la ciudad una vez al año. Los taxis engalanados, dando pitazos. Aquí van éstos. Quemando el último cartucho. Me daban sentimiento, no sé por qué (…)» (pp. 50-51). Superada aquella primera impresión comprobamos que el argumento medular del libro -con ser descriptivo de lugares y actitudes- no se limita a la nómina social sino que, a través del ojo escudriñador, el monologante, decide proyectarse, adaptarse a ciertos ritmos del modelo marginal que comparte. Aunque no a todos: véase el desenfado con que victimiza los puntos negros del entorno en contraste con referencias culturales muy precisas (musicales, literarias, cinematográficas… ). Con su anarquismo militante romperá con las normas de coherencia, linearidad y definición (lastres todos de la novela rural) para instaurar la escritura automática, si bien ésta -al uso de R. Cabrera- sigue pareciendo la novedad que ha sido en las islas de principio al fin del siglo actual.
La renovación que el automatismo de Cabrera propone al lector atiende no sólo a la metódica paradoja, al fogonazo errátil de la expresión textual sobre un blanco móvil (el medio juvenil capitalino) sino que se ve caracterizada por esa facilidad que decidimos nombrar como desenvoltura entre la norma idiomática y las jergas en las que aquélla se inserta. Donde se cuela como de relance un léxico popular propiamente tinerfeño (el nota, frisqui, el cup) junto al argot libidinal (vaciola, cobijar, pingalisa, el tueste, culo veo culo quiero, etc.) y las muletillas conversacionales que cuantifican un argumento («… que vamos», «… que cuidado»). Paradoja tercermundista la de un monologante que sostiene una mitología personal común a dos generaciones – de C. Gardel y Bob Dylan- al tiempo que evoca los tropos proustianos al uso -Geuermantes, Combray- mientras chupa el papel de la magdalena al titánico modo con que ello puede hacerse desde la periferia. La habilidad que hace de Roberto Cabrera un autor novedoso e interesante en este texto es la de liquidar un pasado lleno de demonios convencionales que intuimos polarizados en lo rural (los que el nombra como «atavismos», «rémoras», «legado ancestral», «nostalgia de la tribu») y echar un pulso al nuevo tempo urbano que lo desborda y lo enchequera en un individualismo irrompible. Aunque no deje de retratarse como ese escudriñador de las Ramblas, de Taco, el Monasterio, los Lavaderos o el Campus universitario siguiendo pulsiones de quien, como él, «ha conseguido el ritmo nativo». Que no otra cosa es la novela urbana que se nos propone. Esto es: la vena heredada de los más desheredados, los surrealistas locales a quienes hace homenaje (Emeterio Gutiérrez Albelo), de los fetasianos y otros malditos locales (A. Bermejo, D. López Torres). Adentrándose en los surcos donde se cultiva una palatividad poética, creativa, cuyo primer objeto sea escudriñar y sorprendernos, aunque ello sea con materiales generacionales de rápido derribo, dado el feroz encabalgamiento de novedades sociales y -menos- de las literarias. Tal vez el guiño óptico de R. Cabrera al ampararse en la metáfora de Benito Feijoo -quien llamó «nube especular» a la non trubada isla de San Borondón- haya querido dimensionar poéticamente la ciudad como isla hórrida e inencontrable, haciéndolo en un territorio supuesto. Cual es el que crece y se desarrolla como texto y se ramifica en lecturas posibles, antes que quedarse en la roma pereza tan poco ideativa del color rural (léase la tradición); por más que no oculte el regusto que esa prosa urbana tiene a veces de una descarada operación de nostalgia: (…) sin embargo, esta noche, algo detiene mi voz. La voz del cielo también emite sus tonos de quietud y es preciso escucharla. Pienso en los gallos que gritan, quizá subrepticiamente su primitivo o legítimo fin. Nos va pudiendo un abandono. Luego dejaremos engullirnos en la pandereta de Eric Burdon. Y ciento ochenta por la vías. Vuelvo la cabeza a la ciudad nevada» (p. 95).
@Ángel Sánchez